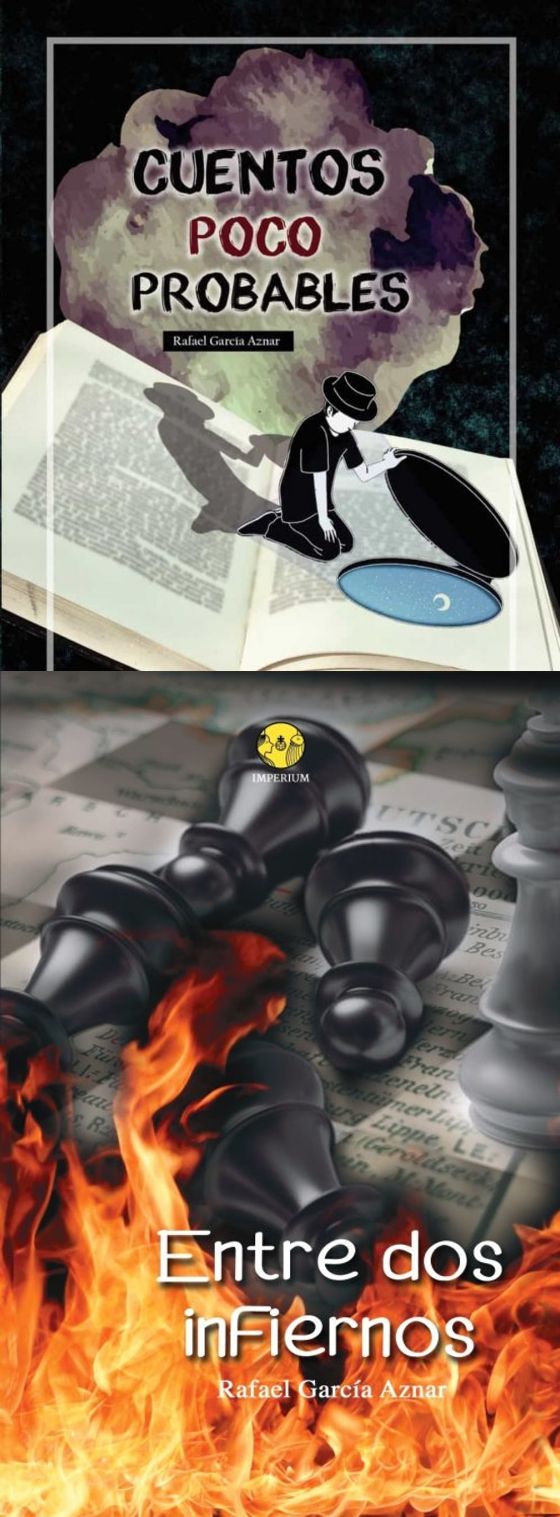El octavo día
Aunque la historia lo recordaba como hombre metódico y cumplidor, había transcurrido un buen rato desde la inauguración del cónclave y el guardián de la puerta seguía sin anunciar su llegada. Lo hizo con cuarenta minutos de retraso. Entró en el salón, con sigilo, pretendiendo pasar desapercibido, pero todos los convocados fueron conscientes de que Adam Smith no era ese escocés puntual que había pasado a la historia, además de por su sabiduría, por su rectitud y rigurosidad. El demonio volvió a confirmar que las biografías de los grandes personajes suelen ocultar sus defectos y que la del prestigioso A. Smith no había sido una excepción.
El protocolario discurso de bienvenida se debió recomponer para que el padre de la mano invisible del mercado comprendiera los motivos de su resurrección y lo que Dios esperaba de él. No era fácil explicar que se había hecho la segunda excepción en la historia, con la finalidad de obtener algo casi tan milagroso como recuperar la vida de Lázaro después de su muerte. Incluso se había decidido bajar la temperatura ambiental del infierno con la intención de conseguir el máximo confort de los convocados. No se trataba de añadir problemas que dificultaran la fluida circulación de las mejores ideas de la historia, salidas de las mentes más brillantes que había dado la humanidad. Nada se había dejado al azar. Hasta una estudiada decoración trasnochada, que evocaba a los viejos concilios de siglos atrás, pretendía no sobresaltar a los resucitados. Solo se habían permitido la licencia de colocar un letrero, alimentado por energía calorífica, que presidía la sala con el lema “Por el pleno empleo universal”, escrito en los catorce idiomas que hablaban los ilustres convocados.
Tampoco resultó fácil solucionar ese problema, el poliglotismo del evento. En las bases de datos no era posible hallar ningún individuo capaz de ejercer como traductor simultáneo en todos los idiomas que se hablarían allí dentro. Incluso, para dificultar el asunto, algunas ponencias se desarrollarían en lenguas ya muertas, como el latín o el copto. Se podían encontrar miles de clasificaciones para ponderar el grado de maldad de los pecadores o el nivel de bondad de los inocentes, pero nadie había reparado en que la ventura o malicia pudiera relacionarse con la poliglotía. Afortunadamente, un viejo ángel, también caído en desgracia, recordó que allá por el año 1356 una dama culta y viajera llegó a dominar casi todas las lenguas conocidas en el mundo. Dios también la resucitó para que cumpliera con ese cometido.
Estamos en el año 2100 y todavía quedaba por resolver uno de los pocos problemas que la humanidad no había conseguido solucionar. Miles de economistas, pensadores, filósofos, políticos y académicos habían tratado el asunto, sin que ninguno de ellos pudiera señalar un país en el que toda su población trabajara y percibiera unos ingresos dignos, de forma permanente, a salvo de los caprichosos ciclos económicos. Millones de libros, miles de revistas especializadas y cientos de cuadernos sobre el mercado de trabajo habían abordado el tema, sin que ninguno de ellos diera con la piedra filosofal que convirtiera la actividad productiva en un ininterrumpido maná de empleo, bien remunerado y sin exclusiones. Es cierto que algunos países, pocos y privilegiados, habían conseguido la tasa natural de desempleo, pero Dios pretendía que el problema de la falta de trabajo desapareciera, para siempre, de todos los rincones del universo.
Por extraño que pueda parecer, la cuestión no tenía ninguna motivación altruista. Se trataba de puro pragmatismo que pretendía solventar los peligrosos vaivenes que hacían tambalear su reinado. Lamentablemente, hacía siglos que se habían prohibido las hogueras para herejes, y la ausencia del miedo favorecía las reivindicaciones, provocando un clima conflictivo que hacía temblar los sólidos cimientos de la eterna paz divina. Se habían destapado algunos comportamientos generalizados y no atajados con determinación que habían abierto un debate sobre una existencia incuestionada desde hacía dos milenios. El último siglo había sido nefasto, un quebradero de cabeza para un Dios temeroso de la proximidad de su final, si no ofrecía a la humanidad una demostración de su sabiduría, dando solución a problemas irresolubles a lo largo de la historia. Era imprescindible una prueba de fe para mantener un reinado que ya no parecía ser tan eterno.
Con esa pretensión, resucitó a los mejores pensadores de la humanidad y los reunió en un cónclave secreto para que, entre todos, le descubrieran la solución a uno de los problemas que la civilización no había conseguido resolver. Liberales e intervencionistas, empíricos y teóricos, filósofos y pragmáticos fueron citados con esa única misión, antes de ser devueltos a su merecido descanso eterno. Marx, Keynes, Hume, Kant, Engels y otros muchos expertos, entre los que se encontraba el impuntual A. Smith, fueron convocados para facilitar a Dios ese milagro, en forma de elixir, que convirtiera la ruda piedra de la economía en el preciado oro del empleo. Poder anunciar a los cuatro vientos que Dios había dado con la solución para toda la humanidad, que el problema del paro había desaparecido para siempre de la faz de la tierra, le garantizaba al menos otro milenio de existencia indiscutible.
El demonio actuaría como moderador y, sobre todo, contrastaría los resultados prácticos de cada teoría sobre la realidad. Jugaba con ventaja. Disponía de una baza de la que carecían el resto de conferenciantes. Su inmortalidad le permitía conocer lo que los resucitados desconocían. Los resultados reales de la aplicación de cada teoría sobre el terreno no admitían discusiones y era imposible rebatir sus argumentaciones. Cada vez que Marx o alguno de sus correligionarios abría la boca para alabar sus principios planificadores, el demonio se la tapaba poniendo ejemplos de países donde sus teorías solo trajeron miseria y atraso. Keynes y Smith formaban pareja a la hora de defender postulados parecidos como la panacea para el problema, pero el demonio les decía que ni uno solo de los países en los que se habían aplicado sus teorías liberales había conseguido lo pretendido.
La tarea, que no parecía fácil desde su concepción, se complicaba con cada sesión. Los largos y tediosos debates originaban encarnizadas controversias que convertían las tesis en irreconciliables posiciones personales. Como si fueran cangrejos, cada sesión suponía un retroceso porque la mayoría de los postulantes se enrocaba en las virtudes de su teoría, creando un ambiente poco conciliador. El demonio tenía que morderse la lengua y tirar de prudencia al contrastar la rotundidad de algunas afirmaciones con los resultados de su aplicación práctica. Tras una semana de debates interminables, comparando la evolución histórica y la situación actual de Grecia, comprendió que convocar a Sócrates y a Platón quizá había sido un error, pero después de analizar la realidad de la Italia y Egipto actuales, con los planteamientos y las épocas doradas que vivieron los Plinios de Lombardía y la Hipatia de Alejandría, concluyó que sería demasiado injusto si reprendía a unos y no lo hacía con todos.
Dios recibía las actas de las reuniones y comprendía que, con esa metodología, era imposible el avance. El tiempo jugaba en su contra. Cada día afloraban nuevos casos de pederastia que hacían minar la confianza en la Iglesia y la nueva aportación divina para conseguir el mundo perfecto, con pleno empleo eterno, era más acuciante, casi urgente. Le marcó el plazo improrrogable de un año para que le facilitara la solución. Entre tanto, podía prescindir de actas que le explicaban lo que acontecía en esas soporíferas reuniones. La maldita burocracia había llegado hasta el infierno, ciento cincuenta años después, para no volver a solucionar nada.
Llegó el día. Lucifer fue llamado al Cielo. Lo cachearon convenientemente antes de acceder. Escoltado por cuatro ángeles custodios de la seguridad divina, atravesó las puertas del despacho celestial. Llevaba el rabo encendido y las manos en los bolsillos. No se sentía responsable del fracaso de la misión. Han sido incapaces de darte la solución y puedes devolverlos al sitio del que los sacaste, le dijo. Dios no ocultó su malestar. Incrédulo, lanzó varias preguntas que no recibieron respuesta. En su descargo, el demonio le hizo saber que había llegado a la conclusión de que quizá no existía la receta mágica que pretendía. Le aseguró que los conferenciantes se habían aplicado en su cometido, que ninguno se mostró remiso a dar lo mejor de sí, pero quizá estaban intentando solucionar un imposible. No hay nada imposible para Mí, le afeó Dios. Vuelves a las andadas y eso me preocupa. Pensaba que te estabas arrepintiendo de tu pasado comportamiento, pero veo que insistes en complicarme la existencia. El demonio, como demostración de su buena voluntad y su propósito de enmienda, le propuso que, ya que parecía una cuestión casi imposible, que el paro seguiría siendo un problema casi irresoluble, considerara la obligación universal de implantar una protección social potente, de tal forma que el desempleo fuese un derecho esencial y bien financiado. No quiso molestar a Dios pero, dada la evidencia del problema, lo más inteligente era limitar el impacto de los efectos.
Con esa declaración de frustración, Dios sintió las primeras sacudidas. No poder facilitar la fórmula divina le creaba el problema añadido de revelar su humanidad. Dejaba al descubierto su vulnerabilidad porque también para el Cielo existían, a partir de ese momento, los imposibles. Reconoció que había sido un tanto iluso. Había cometido el mayor error de su existencia, poniendo incluso dudas sobre su don divino de la infalibilidad. Pero no caería solo. El demonio recibió su carta de despido y pasó a formar parte de la eterna e irresoluble lista del paro. Los históricos sabios regresaron a sus tumbas. Miles de estudiosos e investigadores siguieron escribiendo sobre el empleo, se continuaron editando cuadernos sobre el mercado del trabajo, liberales e intervencionistas continuaron con sus soflamas, mientras los políticos intentaban poner remedios para que el desempleo no fuese un problema que hiciera inhabitable el planeta. El mundo volvió a asumir el encanto desafiante de su imperfección.