Introducción
Detrás de cada construcción, de cada objeto útil, hay personas que trabajan con las manos. El trabajo físico no es solo la base material de la sociedad, sino también una forma de conocimiento. Requiere técnica, precisión y experiencia. Hay una inteligencia silenciosa en quien sabe leer la textura de la madera o la talla de una piedra.
El método formativo de los antiguos gremios medievales ya estaba estructurado. Los oficios no solo eran trabajo manual, sino también tradición, reputación y poder económico. Se basaba en un sistema escalonado de aprendizaje, práctica y maestría, acompañado de normas morales y de convivencia.
El joven (a veces desde los 10-12 años) entraba como aprendiz bajo la tutela de un maestro. Aprendían desde lo básico; la preparación de los materiales, el cuidado de herramientas, la limpieza del taller y los fundamentos del oficio. También se esperaba que aprendiera valores, como la obediencia, la honestidad y el secreto profesional.
Tras varios años y una prueba, el aprendiz pasaba a oficial. Ya podía trabajar de forma remunerada, no podía abrir taller propio, pero sí tenía libertad para viajar y trabajar en otros lugares.
El grado máximo era el de maestro, para ello se requería haber trabajado como oficial varios años y presentar una “obra maestra” evaluada por otros maestros del gremio, demostrar buena reputación moral y capacidad para formar aprendices.
En síntesis, era un método progresivo, práctico y de transmisión directa y personal.
Las Escuelas Taller
Fue a finales de 1985 cuando se concibió y puso en marcha en España un programa formativo excepcional, las Escuelas Taller. Un programa público de empleo-formación que tenía como finalidad cualificar a desempleados, preferentemente jóvenes entre 16 y 25 años, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. Los proyectos constaban de dos etapas:
- Etapa formativa de iniciación dedicada a la Formación Profesional Ocupacional de acuerdo con un plan aprobado por el INEM. (Nunca inferior a cuatro meses).
- Etapa de formación en alternancia con el trabajo dirigida a la cualificación y la especialización.
La duración de los proyectos no podía ser inferior a un año ni superior a tres. Finalizado el proyecto, era el propio INEM quien expedía certificaciones propias de formación ocupacional. Sin perjuicio de ello, las entidades promotoras de las propias Escuelas Taller también podían expedir certificaciones.
Las Escuelas Taller fueron todo un éxito durante décadas y se extendieron pronto a numerosos países, principalmente en Iberoamérica.
En muchos sentidos, estos programas fueron una ingeniosa reinterpretación, una adaptación moderna del método formativo de los gremios
Al igual que los gremios, el alumnado de las Escuelas trabajaba durante años en obras reales (restauración, rehabilitación, servicios públicos), de modo que el aprendizaje estaba ligado a un producto concreto y útil para la comunidad.
Formación gradual y progresiva, estructurada en fases. Una primera fase de formación básica (taller + teoría complementaria) y una segunda de práctica profesional remunerada en proyectos reales; el paso de nivel dependía de la evaluación de la demostración de competencias.
En los gremios un maestro era el responsable del aprendiz, en las Escuelas Taller un equipo docente y monitores acompañan al alumno en el proceso, con especial atención a una futura inserción laboral.
En ambos casos se procuraba no solo la capacitación técnica, también la formación en competencias sociales, prevención de riesgos, orientación laboral y hábitos de trabajo. La evaluación era eminentemente práctica, mediante proyectos realizados y la posterior inserción en el mercado laboral, con acreditaciones oficiales de formación ocupacional.
Los gremios daban una identidad social y protección, las Escuelas Taller, procuraban la integración de jóvenes desempleados o colectivos vulnerables, recibiendo además apoyo económico durante la formación.
En resumen, las Escuelas Taller fueron una herencia moderna de la pedagogía gremial, adaptada a las necesidades sociales y laborales del momento: aprender trabajando progresivamente, con acompañamiento, proyectos útiles y formación integral.
Los Programas Experienciales
Actualmente, aquellos programas se han ido modificando, ajustando y finalmente diluyendo en Programas de Formación y Empleo, como los Programas Experienciales, que están vinculados a los certificados profesionales del Repertorio Nacional de Certificados Profesionales. Al finalizar el programa, el alumnado puede obtener una titulación oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Los destinatarios son desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo. La estructura es semejante a todos ellos, con independencia de la edad y las circunstancias personales.
Por otra parte, se han reducido los tiempos de duración y aumentado enormemente para las entidades promotoras (ayuntamientos, asociaciones, etc.) la carga administrativa. La burocracia es excesivamente compleja en cuanto convocatorias, justificaciones y control de la formación, encorsetando todo ello el desarrollo creativo del proyecto. Las subvenciones cubren lo básico, pero dejan poco margen para innovación y mejoras y con el agravante que, si existen desviaciones por la subida de los salarios mínimos, las entidades promotoras deben de asumir los costes. Todo ello unido al resto de aportaciones de las entidades como, talleres, herramientas, vehículos, personal propio, etc., hace que los proyectos sean cada vez menos atractivos para los promotores que entienden que el esfuerzo no compensa con los resultados obtenidos, que cada vez se alejan más de las necesidades reales de los municipios y de los demandantes de la formación.
Otro aspecto a tener en cuenta es que existen dificultades para seleccionar al personal docente y técnico, ya que no siempre existen profesionales con la vocación para este exigente trabajo y con el doble perfil necesario de experiencia laboral y acreditación docente.
Un hándicap más, es la rigidez normativa que impone tiempos, contenidos y estructuras poco flexibles que limitan la adaptación de los alumnos, y también a las necesidades empresariales reales.
Por último, el cambio de los títulos de la formación ocupacional a los de Educación, se aleja de la necesidades sociales y formativas de aquellos jóvenes que rechazan o muestran desinterés hacia la formación reglada por múltiples motivos educativos, sociales o personales.
Repensar el modelo de las Escuelas Taller
El éxito de la Escuelas Taller, por donde pasaron más de 700.000 mil jóvenes, se debió a su conexión con la realidad. Los proyectos se adecuaban a las necesidades de los jóvenes participantes y a las que marcaba el marcado laboral local de manera ágil y eficaz. Además, se dirigía a los jóvenes más vulnerables, aquellos que rechazan por diversas razones la formación teórica reglada por:
1. Percepción de irrelevancia. No perciben cómo usar esos conocimientos en su vida o entorno. La falta de aplicación práctica y la percepción de contenidos obsoletos refuerzan la idea de que “no sirve para la vida real”.
2. Metodología tradicional. Con predominio de métodos pasivos con clases expositivas sin participación, con evaluaciones centradas en la memoria, donde se premia repetir lo oído, no aplicarlo. Asocian lo teórico con lo aburrido y alejado de lo útil.
3. Factores personales y motivacionales. Con débil autoconfianza académica, jóvenes que arrastran experiencias escolares negativas o baja autoestima intelectual que influyen en el rechazo.
4. Factores sociales. Jóvenes con pocos recursos que tienden a priorizar formación corta y práctica que les permita trabajar cuanto antes, o que pertenecen a círculos donde estudiar no es apreciado y desincentivan su dedicación.
5. Factores familiares. Ausencia de apoyo, orientación o recursos para sostener la motivación académica. En algunos casos necesidad económica empujan a incorporarse pronto al mercado laboral.
Por experiencia sabemos que el rechazo a la formación teórica no responde a una falta de capacidad, sino en la mayoría de los casos a una crisis de relevancia y conexión. Superarla exige metodologías activas, contenidos contextualizados y un entorno que valore la “inteligencia de las manos”.
Comprendo lo que veo, aprendo lo que practico
Es el principio básico del aprendizaje, lo visual nos da comprensión inicial, pero lo verdaderamente sólido se logra al ponerlo en práctica. Lo que escucho, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo que hago, lo aprendo.
Ver es el primer paso hacia el conocimiento. La observación nos abre una ventana al mundo, nos permite reconocer patrones, identificar relaciones y comprender cómo se organiza la realidad. Jean Piaget y otros psicólogos del desarrollo destacaron que el conocimiento surge de la acción sobre el entorno: el niño aprende pensando con las manos, explorando, construyendo y transformando.
Lo que se practica deja huella, moldea la memoria, la actitud y hasta la forma de pensar. Practicar no es simplemente repetir; es enfrentarse a la tarea, cometer errores, reflexionar sobre ellos y volver a intentarlo. La acción convierte la teoría en experiencia y, poco a poco, en destreza.
Valorar el trabajo físico no implica despreciar el intelectual, sino reconocer que ambos se necesitan. El pensamiento sin acción se vuelve estéril, reivindicar la inteligencia de las manos es, en el fondo, reconciliarnos con la parte más humana y eficaz del trabajo.
En una sociedad obsesionada con las pantallas, los títulos y la inmediatez, los oficios manuales parecen haber quedado relegados a un segundo plano. Se les asocia con esfuerzo sin brillo, con trabajos “menores”, mientras el prestigio se reserva para quienes viven de las ideas o de la imagen.
El trabajo manual no solo desarrolla destrezas físicas o motrices, sino que estimula múltiples dimensiones de la inteligencia. Al manipular objetos, planificar tareas o resolver problemas concretos, la persona ejercita la observación, la atención, la memoria, la creatividad y el razonamiento lógico.
Las pedagogías activas (como Montessori, Decroly o Freinet) integran el trabajo manual como parte esencial del aprendizaje, porque unir mente y mano genera un conocimiento más profundo.
El trabajo manual fomenta la precisión, el control y la sincronización de movimientos. La percepción espacial, comprender proporciones, formas, tamaños y relaciones en el espacio, se planifica y organiza, se prevén pasos, tiempos y materiales necesarios, se resuelven problemas, se afrontan imprevistos, errores o limitaciones del material. Es creativo, genera soluciones originales, el cerebro activa simultáneamente áreas vinculadas al pensamiento abstracto, al lenguaje y a la emoción. Esto favorece la concentración y la paciencia, y la autoconfianza, al ver el resultado tangible del esfuerzo, incluso la regulación emocional, ya que tiene un efecto calmante y terapéutico.
El trabajo manual no es opuesto al trabajo intelectual, sino su complemento natural. Al desarrollar habilidades manuales, se forma una inteligencia más completa, capaz de pensar, crear y transformar el entorno de manera práctica y reflexiva.
Formación para el empleo para jóvenes tutelados
Actualmente el número de jóvenes vulnerables y tutelados, aun siendo importante, es menor al de los años 90. Pero a éstos debemos de añadir en nuestro país y en general en Europa, un fenómeno con el que hace años no se contaba, la llegada de menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, uno de los principales retos de nuestra sociedad y que actualmente es motivo de continuo y tenso debate.
En 2025, se estiman que existen en España unos 19.000 menores no acompañados, lo que supone un crecimiento respecto a 2021 de un 140%. Su integración social y laboral por nuestra sociedad, es una asignatura aún por aprobar, que provoca un debate político y social sobre la responsabilidad del Estado, la solidaridad entre Comunidades y cómo distribuir estos flujos migratorios de manera equitativa y responsable.
Nuestro país tiene una gran oportunidad para afrontar parte del problema. La recuperación y adecuación de aquella revolucionaria idea de las Escuelas Taller, que funcionó con éxito, puede ser muy útil para reconducir la situación. Estamos obligados a ser de nuevo originales, pero volviendo a los orígenes, que no es retroceder, sino recuperar la esencia, la coherencia, la identidad y la calidad de aquel programa adaptándolo con imaginación a las necesidades actuales, con una formación práctica, personalizada y orientada a la demanda de empleo.
Para ello la estructura formativa debería de volver a los títulos de formación ocupacional del SEPE. Contar con formación lingüística intensiva, alfabetización funcional para quienes lo requieran, educación en valores, convivencia y normas sociales. Refuerzo en competencias clave, comunicación, matemáticas y competencias digitales, además de hábitos de desarrollo personal.
El aprendizaje de oficios, analizando la demanda laboral local, debe de potenciar el “aprender haciendo” además de establecer hábitos como la puntualidad, el trabajo en equipo o la responsabilidad. Se debe de contar con un acompañamiento individualizado con educadores y psicólogos y con la necesaria coordinación con servicios sociales y entidades colaboradoras.
Muchos serían los aspectos positivos de implantar una formación para el empleo para jóvenes tutelados, y que hemos detectado en nuestros programas a lo largo de los años:
- Integración social real: Favoreciendo la convivencia intercultural, reduciendo el riesgo de exclusión, previniendo el riesgo de marginalización o de caer en entornos negativos. Además, las obras públicas a realizar fomentan la percepción de utilidad activa por parte de la comunidad, minimizando la idea de conflicto o desocupación.
- Aprendizaje práctico y motivador. Aprender haciendo incrementa la motivación con resultados rápidos concretos y útiles. Aprenden el idioma e interiorizan normas de convivencia, hábitos laborales y cultura local.
- Inserción laboral. Con la selección de una formación vinculada a sectores con alta empleabilidad y con oportunidades de futuro.
- Desarrollo personal. Aumentando la autoestima y el sentido de pertenencia. Estos programas les ayudan a construir relaciones saludables y fortalecer su red de apoyo. Sorprende la capacidad de los grupos de jóvenes para aceptar e incluir de inmediato a los “diferentes” ya sea por raza, religión, extracto social o identidad sexual, facilitando con ello la superación de experiencias traumáticas o de desarraigo.
- Acompañamiento integral. Que trabaje su autonomía, su autoestima, con referentes adultos estables (psicólogos, tutores, monitores) que proporcionan un entorno seguro y con rutinas claras que favorecen la construcción de un proyecto de vida estable y positivo, reduciendo el riesgo de caer de nuevo en situaciones de vulnerabilidad.
Se les debe de preparar cuanto antes, para una participación plena en la sociedad. No se trata solo de un ideal o de un derecho que figura en las leyes; se trata de construir una sociedad que respete, incluya y valore a cada uno de sus miembros. Porque la inclusión no es un favor ni una concesión, sino un requisito para la justicia y la dignidad humana. Todas las personas, sin importar sus circunstancias, tienen el derecho y la oportunidad de aportar, de decidir y de sentirse valoradas y disfrutar de los derechos y deberes de cualquier ciudadano, contribuyendo con su parcela de conocimiento, talento y aspiraciones a la creación de una sociedad más justa.
Estos programas pueden ofrecer un horizonte a corto medio plazo, una vía concreta y efectiva para mejorar la vida de los chicos/as tutelados, fortaleciendo tanto su desarrollo personal como profesional y en última instancia, facilitando su transición a una vida adulta autónoma y satisfactoria.
Tenemos las herramientas y la experiencia acumulada, estamos obligados a intentarlo.








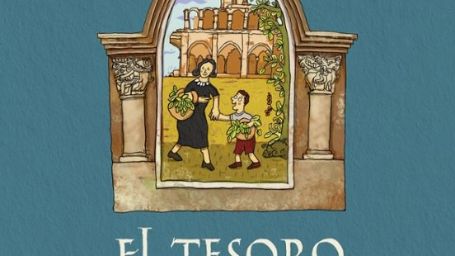
.jpg)


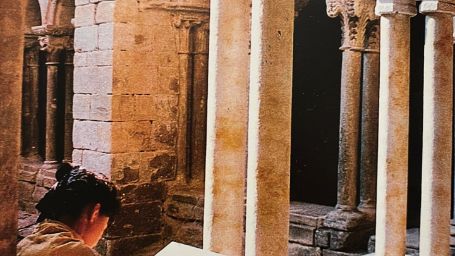


.jpg)



