| Mujer | Hombre | Brecha | |
|---|---|---|---|
| Grado de discapacidad | |||
| Sin discapacidad | 97,10% | 92,60% | -4,4 |
| Con discapacidad | 2,90% | 7,40% | 4,4 |
| Ámbito de residencia | |||
| Grandes ciudades | 52,80% | 50,90% | -1,8 |
| Ciudades intermedias y ámbito rural | 47,20% | 49,10% | 1,8 |
| CCAA de residencia | |||
| Andalucía | 16,90% | 16,80% | -0,1 |
| Aragón | 2,60% | 3,40% | 0,8 |
| Asturias | 0,90% | 1,50% | 0,7 |
| Baleares | 2,00% | 2,40% | 0,4 |
| Canarias | 3,40% | 3,70% | 0,3 |
| Cantabria | 0,60% | 1,20% | 0,6 |
| Castilla y León | 3,20% | 3,50% | 0,4 |
| Castilla La Mancha | 3,90% | 3,50% | -0,4 |
| Cataluña | 26,70% | 20,30% | -6,4 |
| Comunidad Valenciana | 10,20% | 11,20% | 1 |
| Extremadura | 1,10% | 1,40% | 0,3 |
| Galicia | 3,70% | 5,10% | 1,4 |
| Madrid | 9,60% | 9,00% | -0,6 |
| Murcia | 4,10% | 3,90% | -0,2 |
| Navarra | 2,00% | 3,10% | 1,1 |
| País Vasco | 8,60% | 9,50% | 0,8 |
| La Rioja | 0,60% | 0,60% | 0 |
| Mujer | Hombre | Brecha | |
|---|---|---|---|
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 3,90% | 9,00% | 5,1 |
| Industrias extractivas, suministros energía, agua, saneamiento y gestión de residuos | 2,60% | 7,70% | 5,2 |
| Construcción; Transporte y almacenamiento** | 0,20% | 2,10% | 1,9 |
| Comercio | 9,40% | 10,80% | 1,4 |
| Hostelería | 1,80% | 1,80% | 0 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas; TICs | 5,50% | 6,20% | 0,7 |
| Act. financieras y de seguros*; act. Inmobiliarias; | 2,80% | 2,40% | -0,4 |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 2,30% | 4,50% | 2,2 |
| Educación | 24,20% | 15,60% | -8,6 |
| Actividades sanitarias y de servicios sociales | 34,60% | 14,40% | -20,2 |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 11,70% | 24,10% | 12,5 |
| Otros servicios | 1,00% | 1,30% | 0,3 |
| TOTAL | 100% | 100% | -- |
| Tipo de jornada | Duración del empleo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada parcial | Jornada completa | Hasta 6 meses | 6 a 12 meses | 1 a 3 años | Más de 3 años | ||
| 16 a 19 años | Mujer | 81,10% | 18,90% | 24,70% | 68,90% | 6,30% | 0,00% |
| Hombre | 62,70% | 37,30% | 28,70% | 61,20% | 10,00% | 0,00% | |
| 20 a 24 años | Mujer | 54,30% | 45,70% | 25,90% | 53,30% | 17,90% | 2,90% |
| Hombre | 50,00% | 50,00% | 21,40% | 57,80% | 16,70% | 4,10% | |
| 25 a 29 años | Mujer | 41,20% | 58,80% | 16,40% | 37,20% | 29,80% | 16,60% |
| Hombre | 39,40% | 60,60% | 16,10% | 41,40% | 26,80% | 15,80% | |
| TOTAL | Mujer | 48,20% | 51,80% | 20,30% | 44,70% | 24,20% | 10,80% |
| Hombre | 45,70% | 54,30% | 19,40% | 49,90% | 21,20% | 9,50% | |
Resumen
La situación laboral de la población joven en España se ha venido caracterizando tanto por problemas estructurales globales, como por específicos, derivando en una alta tasa de empleo y precarización de sus condiciones laborales. La Economía Social constituye una palanca de cambio en este contexto, con un empleo más resiliente y de mejor calidad, pero cuyo rol en el empleo joven no ha sido suficientemente explorado. Este trabajo contribuye al conocimiento del perfil del empleo joven en la Economía Social, incorporando una perspectiva de género. Los resultados muestran un perfil de empleo concentrado en determinados sectores de servicios, a jornada completa y localizado en grandes ciudades, con diferencias entre hombres y mujeres en participación regional y sectorial, así como en la formación y la cualificación del puesto de trabajo.
Palabras clave: empleo, joven, economía social, género, inclusión
Abstract
The employment situation of the young population in Spain has been characterized by both global structural problems and specific issues, resulting in a high unemployment rate and precarious working conditions. In this context, Social Economy constitutes a lever for change, with more resilient and higher quality employment, but its role in youth employment has not been sufficiently explored. This work contributes to the understanding of the youth employment profile in the Social Economy, incorporating a gender perspective. The results show an employment profile concentrated in certain service sectors, full-time jobs, located in large cities, with differences between men and women in regional and sectoral participation, as well as in training and job qualifications.
1. Introducción
La situación de la población joven en España dentro del mercado laboral es el reflejo de un problema estructural de elevadas tasas de desempleo y condiciones inestables en su contratación, que conlleva no solo problemas personales sino sociales. Este escenario pone en riesgo a la juventud, puesto que reduce su capacidad de emancipación y de construir un proyecto sólido, profesional y personal, a medio y largo plazo.
La tasa de empleo de los jóvenes españoles -de 15 a 29 años- es de las más reducidas de toda la Unión Europea (UE) y se situó en 2023 en el 39,6% frente a un 49,7% de media en la UE-27, según datos de EUROSTAT. Esta baja tasa de empleo de los jóvenes españoles se explica tanto por la baja participación en el mercado de trabajo como por las altas tasas de desempleo. La Gran Recesión supuso un aumento de la tasa de desempleo desde el 18,2% en 2008 hasta alcanzar su máximo en 2013, un 42,4%. A partir de ese año, se ha ido reduciendo la cifra hasta el 21,4% en el 2023, sin que existan diferencias significativas entre las tasas de paro de hombres y mujeres jóvenes (21,3% y 21,5% respectivamente). Este descenso no ha servido para reducir la brecha respecto a la UE ya que la tasa de desempleo joven en España sigue siendo casi el doble de la media de la UE-27 (11,2%).
El mercado laboral español tiene algunas características generales que también son de aplicación al colectivo de jóvenes. La primera de ellas es la dualidad formativa que se refleja en una polarización contractual, que ha aumentado con la crisis (Verd y López-Andreu 2016). La segunda característica, es la temporalidad en los contratos, tanto en términos del tipo de contrato como en la duración de los mismos. El Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (BOE, 2021) incluye un objetivo específico para reducir la temporalidad, que debería tener un impacto positivo a partir del 2022. Por ahora, se ha observado un cambio en la composición de los tipos de contratos existentes, con un aumento del tipo indefinido, pero aún no existe un análisis en profundidad de su impacto real en la duración media de las relaciones laborales a la espera de disponer de datos suficientes (Conde-Ruiz y Lahera, 2023). La propia regulación laboral dificulta el acceso a los jóvenes en igualdad de condiciones al mercado laboral. Un ejemplo claro de la temporalidad en el acceso al mercado laboral se encuentra en el trabajo de Santero, Castro y Martín (2018), donde muestran que tanto en el periodo previo a la crisis (2004-07) como durante la recuperación (2013-17) la mayoría de los jóvenes de 16 a 24 años han tenido trabajos cuya duración ha sido inferior a 15 días (un 45% y 58% de las altas en cada periodo referenciado). Hay que añadir, que la terciarización del mercado laboral español se ha focalizado en actividades de bajo valor añadido y, por tanto, de menor productividad y menores salarios, que ha afectado especialmente a las personas jóvenes. A estas características generales del mercado laboral español, se unen a otros condicionantes específicos de los jóvenes, como la menor probabilidad de transición al empleo desde situaciones de desempleo, que ha generado bolsas de parados/as de larga duración, con niveles precarios de formación (Serrano y Soler 2015). A esta situación se unen los condicionantes específicos que las mujeres experimentan en el mercado laboral, donde se observa una brecha de género que se inicia en las etapas formativas y se prolonga a lo largo de toda su vida laboral (Gorjón y Lizarraga, 2021).
(...) la Economía Social puede considerarse como una de las palancas, tanto a nivel nacional como europeo, especialmente dirigida a aquellos colectivos que tienen dificultades de acceso al mercado laboral
En este contexto, diferentes actores tienen un papel protagonista en el desarrollo de las políticas de empleo, y entre ellos, la Economía Social puede considerarse como una de las palancas, tanto a nivel nacional como europeo, especialmente dirigida a aquellos colectivos que tienen dificultades de acceso al mercado laboral, como es el caso de los jóvenes, las mujeres o las personas con menor formación y cualificación. La Economía Social, pese a su importancia en términos económicos, por creación de riqueza y contribución a la cohesión social y territorial, es aún una realidad desconocida por una gran parte de la sociedad, al igual que sus principios y valores, que incluyen, entre otros, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la generación de empleo estable y de calidad o la inserción de personas en riego de exclusión social.
La Economía Social tiene un compromiso con la solidaridad, la justicia social y la igualdad de género, y diferentes instituciones internacionales la reconocen como un agente clave en el desarrollo económico sostenible (OCDE, 2023, OIT, 2022). Las empresas y entidades de Economía Social muestran un comportamiento diferencial respecto a otras formas de organización empresarial que favorece la incorporación al empleo de personas con dificultades de acceso al mercado laboral (Martínez et al., 2023). Los jóvenes son uno de los colectivos que encuentran mayores posibilidades de acceso al empleo en la economía social, al igual que las mujeres. Desde la perspectiva de género, la Economía Social se puede considerar un ecosistema favorable a la igualdad entre hombres y mujeres, con menores brechas de participación en el empleo y en salarios (Martínez et al., 2023), menores diferencias de género en contratos estables (Castro, Bandeira y Santero, 2020) y en posibilidades de acceso a puestos de responsabilidad (Castro et al., 2024).
El empleo joven dentro de la economía social no ha sido analizado en detalle hasta ahora. Díaz-Foncea y Marcuello (2016) han aproximado la evolución y características del empleo joven en cooperativas y sociedades laborales, mostrando que el peso del empleo juvenil en la Economía Social es mayor que el que tiene en la economía general. Esto puede interpretarse desde una doble visión. Por un lado, los valores de las empresas de Economía Social fijan un compromiso con la igualdad de oportunidades, y los jóvenes pueden encontrar una mayor facilidad de acceso laboral en estas empresas que en el resto. Por otra parte, las empresas de economía social pueden generar mayor interés en los jóvenes, puesto que sus valores coinciden en gran medida con sus preferencias laborales y sus inquietudes sociales y ambientales, sin olvidar que el emprendimiento colectivo aumenta la capacidad de empoderamiento de los jóvenes, por la triple condición de socios, empleados y directivos (Díaz-Foncea y Marcuello 2016, Melián y Campos 2009). A pesar de estas ventajas para el empleo y emprendimiento joven en economía social, aún existe un gran desconocimiento por parte de los jóvenes sobre las diferentes posibilidades de empleo que genera la Economía Social (Atxabal 2014). La propia Ley 5/2011 de Economía Social reconoce la necesidad de diseñar e implantar políticas activas de empleo, especialmente dirigidas a los sectores más afectados por el desempleo, mujeres, jóvenes y parados de larga duración.
Las brechas de género que persisten en el mercado laboral en general se trasladan a la economía social y, en algunos casos, pueden agravarse, en aquellos sectores que tienen una mayor especialización, de medio-bajo valor añadido, donde existe un alto grado de feminización (OCDE, 2023). El nivel educativo de los jóvenes y las trayectorias y especializaciones académicas son elementos importantes de cara no solo al acceso del primer empleo, sino a la trayectoria laboral posterior y el desempeño de puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido.
A pesar del reconocimiento del rol de la economía social en la lucha contra las brechas de género en el mercado laboral y la necesidad de abordar el problema del empleo joven en España, el análisis de la contribución de la economía social a la reducción de las brechas de género en el empleo joven es escasa. Esto se debe en gran medida a la falta de información estadística sobre ese colectivo. Una excepción es el informe “Mapa de situación de los jóvenes en el mercado de trabajo de la Economía Social” (Martínez et al., 2019) donde se analiza la posición del empleo juvenil en comparación tanto con resto del empleo dentro de la ES como con jóvenes en empresas fuera de la ES. El informe incluye en ciertas variables una perspectiva de género que permite tener una visión global del pre-COVID. Dada la importancia que ha tenida la Economía Social en la recuperación de la crisis económica asociada (Álvarez, Bouchard y Marcuello, 2022), resulta de gran interés analizar la situación del empleo post-COVID con información actualizada.
En este contexto, el presente articulo tiene como objetivo analizar en profundidad las diferencias entre hombres y mujeres en el perfil del empleo juvenil existente en la Economía Social. El análisis del empleo joven en la economía social se realiza utilizando la información estadística contenida en la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) en su edición de 2022, con datos para 2021, elaborada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022). Se trata de un conjunto organizado de microdatos anónimos extraídos de registros administrativos de la Seguridad Social, el Padrón Municipal Continuo y de la Agencia Tributaria, correspondiente a más de 1,3 millones de personas residentes en España y que constituye una muestra representativa de todas las personas que han tenido relación con la Seguridad Social en un determinado año, 2021 en el caso de la MCVL utilizada. La MCVL permite identificar el empleo por cuenta ajena dentro de las entidades de la economía social, incluida una parte pequeña del empleo por cuenta propia, si bien dadas las limitaciones de las variables incluidas, la identificación es principalmente empleo por cuenta ajena. En lo relativo a la delimitación de la economía social, se sigue la Ley 5/2011, incluyéndose Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades de Previsión Social, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones y Fundaciones. La identificación se realiza a través de variables tanto de los trabajadores/as como de las entidades empleadoras existentes en la MCVL (Martínez et al., 2020).
La muestra final de personas con empleo a 1 de enero de 2022 en la MCVL es de 732.075, entre las cuales se han identificado 34.834 personas con empleo por cuenta propia o ajena en la ES. Dentro de las mismas, la submuestra de menores de 30 años es de 5.949 personas (17,1%), siendo un 55% mujeres. En el apartado de características personas se utilizará dicha muestra, mientras que en el de características laborales se trabajará con una submuestra de 5.816 personas con trabajo por cuenta ajena, ya que las características que se analizan se refieren ese tipo de relación laboral.
2. Situación laboral de los y las jóvenes en España y Europa.
Para contextualizar la caracterización del empleo de la economía social, en este apartado se va a presentar el marco en el que se encuentra la juventud española en relación a su situación en el mercado laboral. La comparación de la participación laboral del colectivo de jóvenes en España frente a Europa muestra cifras preocupantes, especialmente en los últimos años (pre y post-pandemia -2018 y 2023), donde se observan pocos avances. La tasa de empleo de los jóvenes españoles, es decir, el porcentaje de jóvenes que trabaja sobre aquellos que están en edad de trabajar, es de las más reducidas de toda la Unión Europea, solo por encima de Italia, Grecia, Rumanía y Bulgaria. En el 2023, la tasa de empleo en España fue del 39,6% (37,7% en 2018), 10 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE-27 (49,7% en 2023 y 47,7% en 2018).
En 2023, los jóvenes españoles alcanzaron una tasa de empleo del 41,2%, frente al 37,9% de mujeres, lo que supone una brecha de género1 de 3,3 puntos porcentuales. Esta brecha es inferior a la media de la UE-27, de 5,8 puntos porcentuales, con una tasa masculina de empleo del 52,5% y femenina del 46,7% (Gráfico 1).
 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2023). Nota: ordenación de países por brecha de género en 2023 (eje secundario)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2023). Nota: ordenación de países por brecha de género en 2023 (eje secundario)
Esta baja tasa de empleo de la juventud española coexiste con unas altas tasas de desempleo para este grupo de edad (Gráfico 2). Aunque el periodo de recuperación posterior a la pandemia España ha mejorado sus cifras, pasando de una tasa de paro del 26,2% en 2018 al 21,4% en 2023, sigue duplicando los valores medios de la UE-27 (12,8% y 11,2%, respectivamente). Las diferencias de género en las tasas de desempleo son mucho menores que en las del empleo en general en toda la Unión Europea. De hecho, la media de la tasa de desempleo para la UE-27, en el año 2023, era la misma para hombres que para mujeres, del 11,2%, y no existía brecha de género. En España, la situación es más negativa para las mujeres jóvenes, con una tasa de desempleo del 21,5% frente al 21,3% de los hombres.
 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2018, 2023). Nota: ordenación de países por brecha de género en 2023 (eje secundario)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2018, 2023). Nota: ordenación de países por brecha de género en 2023 (eje secundario)
El desempleo en España es considerado un problema estructural, tanto en el total de la población, como en el grupo de jóvenes. Cabe señalar que la recuperación económica posterior a la Gran Recesión de 2008 ha tenido una incidencia positiva sobre la tasa de desempleo juvenil española. El pico más alto de la serie histórica se produjo en el año 2013, con una tasa de paro del 42,4% y en 2023 se situó en el 21,4%, reduciéndose más de 20 puntos porcentuales. A pesar de este descenso, las cifras siguen duplicando las de la UE-27 y se mantienen por encima de la tasa de paro de 2008.
La comparativa de las tasas de desempleo entre hombres y mujeres muestra mayores diferencias en España que en la media de la UE-27, aunque la brecha de género ha cambiado de signo en función del periodo temporal (Gráfico 3). Hasta el año 2008, con el comienzo de la crisis financiera, la tasa femenina juvenil era superior a la masculina, sin embargo, los años más fuertes de la crisis, el desempleo afecto en mayor medida a los hombres, que fueron expulsados del mercado laboral especialmente en los sectores de la construcción y la industria, sectores fuertemente masculinizados.
 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat
A partir de la recuperación, las tasas de desempleo son bastante similares entre hombres y mujeres y la brecha de género es reducida, aunque son las mujeres las que vuelven a experimentar más dificultades en el acceso al empleo.
1Definida como la diferencia entre la tasa masculina y la tasa femenina.
3. Resultados
En este apartado se analiza el perfil del empleo juvenil en la ES, con especial atención en la perspectiva de género. Como se indica en la introducción, a partir de la información contenida en la MCVL con datos para 2021 se han identificado a los/as jóvenes con trabajo en la ES, obteniéndose información sobre características personales y laborales (en este caso de trabajadores/as por cuenta ajena) que permiten una comparativa entre hombres y mujeres para dichas características.
3.1. Perfil personal del empleo joven en la Economía Social española
Las mujeres suponen en conjunto el 56% del empleo en la economía social, participación mayoritaria que se observa en casi todas las franjas de edades, salvo en la población de menos de 20 años y más de 70 años. Esta participación está en línea con lo observado en otros países de la OCDE, donde por término medio hay más mujeres que hombres en la ES, en comparación con la situación inversa que se observa en el conjunto del empleo (OCDE, 2023).
Así pues, las mujeres son mayoría en términos absolutos, pero ¿su participación por edades se distribuye de igual forma que la de los hombres? La pirámide por edades (Gráfico 4) del empleo nos muestra que no es así, ya que la participación de mujeres se concentra en mayor medida en las franjas centrales de edad, mientras que en los hombres se ve una participación algo más activa en mayores de 55 años y jóvenes hasta 24 años. Este último aspecto es relevante ya que parece indicar que las mujeres se incorporan a la ES en edades superiores que los hombres. Por otra parte, de cara a la interpretación de los resultados, cabe resaltar que dentro del grupo de jóvenes de 16 a 30 años la participación de la franja de 16 a 19 es muy baja, de un 5,9% y 8% para mujeres y hombres respectivamente. Por tanto, la caracterización responde principalmente al tramo de 20 a 29 años, que en el caso de las mujeres se concentra en mayor medida en las edades de 25 a 29 años, que representan el 58,7% de las jóvenes que trabajan en ES, frente al 49,8% de los jóvenes. El patrón descrito confluye en una participación femenina global para la franja de 16 a 29 años de 54,9%, ligeramente inferior al 56% para el conjunto del empleo en ES.
 Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia.
Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia.
Las diferencias de género en la edad de incorporación al empleo pueden explicarse en parte por las diferencias en el nivel educativo. En el caso de la población joven trabajadora en ES se observan dichas diferencias en el gráfico 5. En términos generales, se observa que el nivel educativo de las mujeres es superior al de los hombres, quienes en un 48% tienen estudios de FP grado medio o inferiores, porcentaje que en las mujeres es de un 32%. El porcentaje de mujeres trabajadoras con titulación superior (38%) es una posible explicación de su participación relativa menor en edades inferiores a los 24 años en comparación con los hombres.
 Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia.
Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia.
Por último, nos centramos en las diferencias entre hombres y mujeres en el grado de discapacidad y el ámbito de residencia, recogidas en la tabla 1. En primer lugar, cabe resaltar las diferencias de género en la participación laboral de personas con discapacidad. Tan sólo una de cada tres personas trabajadoras con discapacidad es mujer a pesar de su participación global mayoritaria. Esto es así porque tan sólo el 2,9% de las trabajadoras tienen alguna discapacidad reconocida en los datos de la seguridad social, frente al 7,4% en el caso de los hombres.
En lo relativo a su localización geográfica, la distribución de mujeres y hombres jóvenes es relativamente similar en términos de comunidades autónomas, con diferencias inferiores a un punto porcentual en casi todas las regiones. Sólo Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana muestran valores algo superiores a dicho punto porcentual. Sí cabe destacar el caso de Cataluña, una región que en general destaca por la participación de jóvenes en la ES y que muestra una importante sobrerrepresentación de las mujeres jóvenes con respecto a la distribución regional de los hombres, con más de 6 puntos porcentuales de diferencia.
| Mujer | Hombre | Brecha | |
|---|---|---|---|
| Grado de discapacidad | |||
| Sin discapacidad | 97,10% | 92,60% | -4,4 |
| Con discapacidad | 2,90% | 7,40% | 4,4 |
| Ámbito de residencia | |||
| Grandes ciudades | 52,80% | 50,90% | -1,8 |
| Ciudades intermedias y ámbito rural | 47,20% | 49,10% | 1,8 |
| CCAA de residencia | |||
| Andalucía | 16,90% | 16,80% | -0,1 |
| Aragón | 2,60% | 3,40% | 0,8 |
| Asturias | 0,90% | 1,50% | 0,7 |
| Baleares | 2,00% | 2,40% | 0,4 |
| Canarias | 3,40% | 3,70% | 0,3 |
| Cantabria | 0,60% | 1,20% | 0,6 |
| Castilla y León | 3,20% | 3,50% | 0,4 |
| Castilla La Mancha | 3,90% | 3,50% | -0,4 |
| Cataluña | 26,70% | 20,30% | -6,4 |
| Comunidad Valenciana | 10,20% | 11,20% | 1 |
| Extremadura | 1,10% | 1,40% | 0,3 |
| Galicia | 3,70% | 5,10% | 1,4 |
| Madrid | 9,60% | 9,00% | -0,6 |
| Murcia | 4,10% | 3,90% | -0,2 |
| Navarra | 2,00% | 3,10% | 1,1 |
| País Vasco | 8,60% | 9,50% | 0,8 |
| La Rioja | 0,60% | 0,60% | 0 |
Las diferencias de género en las características personales están ciertamente relacionadas. El perfil de mujer joven trabajadora en ES se corresponde con el de una persona que vive en una gran ciudad, con estudios superiores y una edad entre 24 y 29 años. Esto influye en que existan importantes diferencias en la participación de jóvenes con discapacidad, mucho menor en las mujeres.
3.2. Características laborales del empleo joven en la Economía Social española
La distribución por sector económico de los y las jóvenes en la ES muestra la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores de educación, sanidad y servicios sociales (tabla 2). El 59% de las mujeres jóvenes trabaja en esos sectores, en comparación con el 30% en el caso de los hombres, cuya participación sectorial es más diversa, si bien el 24% trabaja en el sector de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Por su parte, sectores tradicionalmente masculinos como la agricultura y la industria, muestran una participación menor en el empleo joven en general y una infrarrepresentación femenina con diferencias de 5,1 y 5,2 puntos porcentuales en la participación relativa de ambos grupos. De hecho, la concentración observada en sectores asociados a roles de la mujer en la sociedad es un patrón que también se observa en el conjunto de mujeres trabajadoras en la ES en el contexto internacional (OCDE, 2023).
| Mujer | Hombre | Brecha | |
|---|---|---|---|
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 3,90% | 9,00% | 5,1 |
| Industrias extractivas, suministros energía, agua, saneamiento y gestión de residuos | 2,60% | 7,70% | 5,2 |
| Construcción; Transporte y almacenamiento** | 0,20% | 2,10% | 1,9 |
| Comercio | 9,40% | 10,80% | 1,4 |
| Hostelería | 1,80% | 1,80% | 0 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas; TICs | 5,50% | 6,20% | 0,7 |
| Act. financieras y de seguros*; act. Inmobiliarias; | 2,80% | 2,40% | -0,4 |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 2,30% | 4,50% | 2,2 |
| Educación | 24,20% | 15,60% | -8,6 |
| Actividades sanitarias y de servicios sociales | 34,60% | 14,40% | -20,2 |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 11,70% | 24,10% | 12,5 |
| Otros servicios | 1,00% | 1,30% | 0,3 |
| TOTAL | 100% | 100% | -- |
Las diferencias de género observadas en el nivel de estudios se observan también en términos de la cualificación del puesto de trabajo, aproximada por el grupo de cotización (gráfico 6). Tanto en hombres y mujeres se observa una tendencia a puestos de cualificación media, donde están la mitad de los puestos de trabajo ocupados por jóvenes. Esto puede estar vinculado a la etapa en la que están, los inicios de su vida profesional, pero también a la especialización sectorial existente. En todo caso, se observa que casi una de cada tres mujeres tiene un puesto de alta cualificación, acorde con su perfil educativo y los perfiles ocupacionales de los sectores de sanidad, educación y servicios sociales, donde están ocupadas la mayoría.
 Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia.
Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia.
Por último, analizamos la parcialidad y temporalidad observada en hombres y mujeres jóvenes (tabla 3). En este caso, se presentan los datos desagregados por subgrupo de edad ya que existe un patrón de evolución marcado por la paulatina incorporación de jóvenes al mercado laboral, sobre todo a partir de los 20 años. Al respecto, cabe recordar que las mujeres se incorporan más tarde y con una cualificación superior, circunstancia que parece afectar a la parcialidad observada por mujeres, además de a una incorporación más tardía, como se ha observado en el perfil de edad.
Por término general, la parcialidad se reduce a medida que avanza la edad, hasta llegar a porcentajes relativamente similares entre hombres y mujeres de 25 a 29 años, si bien la mujer muestra una parcialidad ligeramente superior (41% frente a 39%). De igual forma, la duración de las relaciones laborales aumenta a medida que lo hace la edad, sobre todo en el paso de 20-24 años a 25-29 años. Es aquí donde los contratos de más de un año de duración pasan de representar el 20,8% tanto para hombres como para mujeres a un 42,5% y 46,4% respectivamente. La diferencia en la estabilidad entre hombres mujeres en este último grupo puede estar vinculada tanto a la cualificación como a las dinámicas del sector en el que desarrollan su actividad. En todo caso, el porcentaje de jóvenes con contratos cortos (hasta 6 meses) es similar entre hombres y mujeres, un 16%.
| Tipo de jornada | Duración del empleo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada parcial | Jornada completa | Hasta 6 meses | 6 a 12 meses | 1 a 3 años | Más de 3 años | ||
| 16 a 19 años | Mujer | 81,10% | 18,90% | 24,70% | 68,90% | 6,30% | 0,00% |
| Hombre | 62,70% | 37,30% | 28,70% | 61,20% | 10,00% | 0,00% | |
| 20 a 24 años | Mujer | 54,30% | 45,70% | 25,90% | 53,30% | 17,90% | 2,90% |
| Hombre | 50,00% | 50,00% | 21,40% | 57,80% | 16,70% | 4,10% | |
| 25 a 29 años | Mujer | 41,20% | 58,80% | 16,40% | 37,20% | 29,80% | 16,60% |
| Hombre | 39,40% | 60,60% | 16,10% | 41,40% | 26,80% | 15,80% | |
| TOTAL | Mujer | 48,20% | 51,80% | 20,30% | 44,70% | 24,20% | 10,80% |
| Hombre | 45,70% | 54,30% | 19,40% | 49,90% | 21,20% | 9,50% | |
4. Conclusiones
La identificación del empleo juvenil en la ES permite extraer una serie de características que se resumen a continuación (tabla 4). El objetivo no es identificar categorías donde estén la mayoría de las mujeres y hombres, sino destacar una serie de características en términos de perfiles sociales y laborales. Las principales diferencias se encuentran en la formación -el empleo femenino joven es mayoritariamente cubierto por tituladas universitarias, mientras que el masculino tiene una formación básica y técnica de grado medio-, y en los sectores económicos en los que desarrollan su empleo. Una de cada tres mujeres trabaja en actividades sanitarias y servicios sociales y, como se ha comentado, si se agrega el sector educativo, el porcentaje sube al 59%. Sin embargo, el empleo masculino está algo más diversificado, aunque al igual que en el caso de las mujeres, los sectores de servicios sanitarios, educativos y de entretenimiento tienen un gran peso. Este patrón se observa también en el empleo global de la ES tanto en España como en otros países (OCDE, 2023; Martínez et al., 2023).
 Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia
Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2022) y elaboración propia
La mitad del empleo joven se ubica en grandes cuidades y en las regiones más pobladas, donde se concentra la población. Sin embargo, aquí cabe destacar una pequeña pero significativa diferencia, ya que el empleo femenino está más concentrado regionalmente, sobre todo en lo referente a Cataluña y también algo más orientado a servicios en grandes cuidades. Esto probablemente está relacionado con las diferencias en la especialización económica del empleo femenino y masculino en la ES.
Las características laborales ligadas al contrato son similares entre hombres y mujeres, tanto en el empleo a jornada completa, como a la duración media, de 6 a 12 meses. Al respecto cabe recordar la tendencia interna hacia empleos de mayor duración y a jornada completa a medida que avanza la edad dentro del tramo analizado.
El análisis del empleo joven en la economía social y sus diferencias de género permiten avanzar en recomendaciones políticas tanto a nivel institucional como empresarial.
En general, existe gran desconocimiento y falta de visibilización de la economía social como productor y empleador, que ofrece especialmente a grupos con mayores dificultades de acceso al empleo, como es el caso de los jóvenes, oportunidades de un primer empleo y una trayectoria laboral más sostenible, mejores condiciones laborales y acceso al emprendimiento de forma colectiva. En este sentido, la Estrategia Española de Economía Social 2023-27, en su Acción 16.2. de Desarrollo de iniciativas de formación a jóvenes sobre emprendimiento colectivo y liderazgo participativo, incluye como acción, el desarrollar una formación sobre liderazgo participativo e innovador, especialmente dirigida a jóvenes.
Por otra parte, es importante diseñar políticas enfocadas al impuso de sectores vinculados a la digitalización y transición ecológica, con gran potencial y futuro, pero que actualmente cuenta con menor presencia relativa de empleo joven en Economía Social. Estos sectores, de mayor valor añadido, podrán mejorar las condiciones laborales de los jóvenes y dar oportunidades laborales a aquellas personas que tengan un nivel de formación mayor.
Existe diversidad en las situaciones regionales en el grado de participación de las mujeres en la ES, probablemente relacionado con los sectores económicos en los que está presente la ES en cada región. A lo largo de la última década, diferentes regiones han desarrollado leyes de ES, así como estrategias regionales, cuya existencia es clave para afrontar los retos específicos a los que cada comunidad autónoma se enfrenta. En estas estrategias es clave incorporar de forma explícita líneas estratégicas (y reforzarlas en donde ya existan) enfocadas al empleo joven y las mujeres. En el primer caso, además de la búsqueda de la reducción de los problemas estructurales del empleo joven, es vital afrontar el relevo generacional allí donde se observan mayores dificultades. En este sentido, debe realizarse un esfuerzo mayor en el diagnóstico de las necesidades de relevo en función de la especialización económica de la ES y su evolución futura. En términos de género, la ES tiene una importante contribución potencial a la consecución de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero a su vez, no es permeable a las dinámicas globales de la sociedad, y es por ello que debe reforzar sus actuaciones en materia de reducción de brechas de género.
Puesto que en general, los principios organizativos de la ES están comprometidos con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en el grupo de edad de jóvenes, las brechas son reducidas, será necesario que estas empresas tomen conciencia de las desigualdades que existen en la economía, para que no se reproduzcan en la economía social, y para ello, pueden utilizarse herramientas de política y control, como los planes de igualdad o el registro retributivo, que puede ayudar a mantener unos niveles de igualdad más acordes a lo esperado con una sociedad sostenible y justa.
Referencias bibliográficas
ÁLVAREZ, J.F., BOUCHARD, M.J. & MARCUELLO, C. (2022). Economía Social y covid-19: Una mirada internacional, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 104, 203-231.
ATXABAL, A. (2014). Democracia y jóvenes, una aproximación desde las cooperativas. REVESCO, Revista De Estudios Cooperativos 116: 57-76.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) (2021): Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. BOE núm. 313, 166882-166935.
CASTRO, R.B., BANDEIRA, P. & SANTERO-SÁNCHEZ, R. (2020). Social economy, gender equality at work and the 2030 agenda: theory and evidence from Spain, Sustainability, 12(12), 5192.
CASTRO, B., DE CASTRO, L., MARTÍN, V. Y SANTERO, R. (2024). ¿Es más frágil el techo de cristal en la Economía Social? Un análisis en cooperativas y sociedades laborales españolas, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa (in press).
CONDE- RUIZ, J. & LAHERA, J (2023). Retos futuros del mercado de trabajo en España. FEDEA, Policy Papers no. 2023-05, Madrid.
DÍAZ-FONCEA, M. & MARCUELLO, C. (2016). Economía social, jóvenes y empleo”. Cuadernos de Relaciones Laborales 34(1), 37-60.
GORJÓN, L. & LIZARRAGA, I. (2021). El incesante goteo contra la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ICE, Revista De Economía, 921, 37-50.
MARTÍNEZ, M.I., CASTRO, B., SANTERO, R. & RODRÍGUEZ, L. (2019). Mapa de situación de los jóvenes en el mercado de trabajo de la Economía Social. CEPES.
MARTÍNEZ, M. I., CASTRO, R. B., SANTERO, R. & DE DIEGO, P. (2020). Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España. Publicaciones Cajamar.
MARTÍNEZ, M. I., SANTERO, R. & CASTRO, B. (2023). Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España 2023. Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y Grupo Cooperativo Cajamar.
MELIÁN, A, & CAMPOS, V. (2010). Emprendedurismo y economía social como mecanismos de inserción sociolaboral en tiempos de crisis. REVESCO, Revista De Estudios Cooperativos 100: 43 - 67.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (2022): Muestra Continua de Vidas Laborales 2022. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
OCDE (2023). Beyond pink-collar jobs for women and the social economy, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers, 2023/07, OECD Publishing, Paris.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (2022): El trabajo decente y la Eco-nomía Social y Solidaria, International Labour Office, Ginebra. https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_841042.pdf
SANTERO, R., CASTRO, B. & MARTÍN, V. (2018). El Empleo creado tras la Gran Recesión. En Informe España 2018, Madrid: Universidad Pontificia Comillas Cátedra J. M. Martín Patino.
SERRANO, L. & SOLER, Á. (2015). La formación y el empleo de los jóvenes españoles. Trayectoria reciente y escenarios futuros. Fundación BBVA.
VERD, J.M. & LÓPEZ-ANDREU, M. (2016). Crisis del empleo y polarización de las trayectorias laborales. El caso de los adultos jóvenes en Cataluña. Papers Revista de Sociología 101(1): 5-30.










.jpg)


























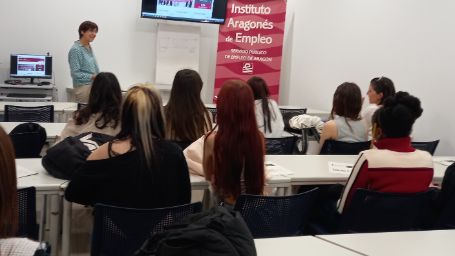

.jpg)
